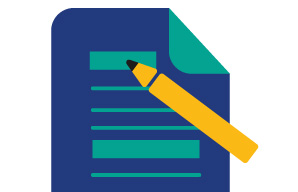11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Biología, ciencia, Investigación e Innovación
ciencia, Mujer y Niña en la Ciencia, Mujeres científicas
11 febrero 2025
El papel de la mujer en la ciencia española ha experimentado una transformación significativa en los últimos cien años. A principios del siglo XX, las mujeres enfrentaban numerosas barreras para acceder a la educación superior y desarrollar carreras científicas. Sin embargo, algunas pioneras lograron destacar en campos como la medicina, la biología y la química, para abrir así el camino a las generaciones futuras.
A medida que avanzaba el siglo XX, la presencia de mujeres en la ciencia española fue aumentando gradualmente. Desde principios del siglo pasado, muchas mujeres se involucraron en la investigación y la docencia, a pesar de las dificultades del momento. Con la llegada de la democracia, la incorporación de la mujer a la universidad y a los centros de investigación se intensificó, aunque persistieron las desigualdades y los estereotipos de género. En las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el trabajo de las científicas españolas, cuyo número y reconocimiento han crecido notablemente en diversos ámbitos. Hoy homenajeamos a algunas de ellas.
Margarita Salas Falgueras (Canero, Asturias, 30 de noviembre de 1938 – Madrid, 7 de noviembre de 2019)
Doctora en Bioquímica por la Universidad Complutense; profesora ad honorem del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, del que fue directora (1992-1993) y profesora de investigación (1974-2008). Fue doctora honoris causa por doce universidades españolas —la última, la Carlos III de Madrid, en septiembre de 2018—. En octubre de ese mismo año la Universidad Pontificia de Salamanca aprobó concederle el mismo galardón. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Fue discípula de Alberto Sols en España y de Severo Ochoa en Estados Unidos, junto a su marido el también investigador Eladio Viñuela (1937-1999). Entre sus numerosos proyectos de investigación, el más conocido, y al que dedicó gran parte de su vida profesional, es el relacionado con el virus bacteriano phi29, en el que trabaja desde 1967.
Fue profesora ad honorem de Genética Molecular de la Universidad Complutense (1968-1992).
Formó parte del Comité Científico Asesor del Max-Planck Institute für Molekulare Genetik de Berlín (1989-1996) y del Instituto Pasteur (2001). Fue también presidenta del Instituto de España (1995-2003) y de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (2001-2004). Desde 1997 fue presidenta de la Fundación Severo Ochoa y vocal de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.
En 2007 se convirtió en la primera mujer española que ingresó en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. También pertenece a la European Molecular Biology Organization, a la Academia Europaea, a la American Academy of Microbiology y a la American Academy of Arts and Sciences.
María Blasco Marhuenda (Alicante, julio de 1965)
Se licenció en 1989 en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1993 se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» (CSIC-UAM) bajo la supervisión de Margarita Salas, una de las pioneras de la investigación en biología molecular de España. El mismo año que finalizó su doctorado se incorporó como investigadora en el laboratorio de Carol W. Greider (Nobel de Medicina en 2009) en el Cold Spring Harbor Laboratory, de Nueva York.
Regresó a España en 1997 para establecerse como responsable de grupo en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) y constituyó su propio grupo de investigación en el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). En 2003 encabezó, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el grupo de Telómeros y Telomerasa y dirigió el programa de Oncología Molecular, desde 2005 compatibilizó esas funciones con la vicedirección de Investigación Básica de este organismo, hasta junio de 2011, cuando fue nombrada Directora del CNIO, cargo que ocupó hasta enero de este año.
Ha publicado más de 200 artículos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo (Nature, Science o Cell), es actualmente referente mundial en el estudio de los telómeros (los extremos de los cromosomas) y la enzima que los controla, la telomerasa, y su relación con el cáncer y el envejecimiento y ha conseguido, gracias a la amplia divulgación de sus trabajos, popularizar estos términos.
Josefina Castellví Piulachs (Barcelona, 1 de julio de 1935)

Josefina Castellví Piulachs – Foto: Sociedad Geográfica Española
Josefina Castellví Piulachs – Foto: Sociedad Geográfica EspañolaEs una oceanógrafa, bióloga y escritora española. Estudió en el Instituto Montserrat y después en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en Biología. Se mudó a París para especializarse en oceanografía, en La Sorbona, y volvió a su antigua universidad para doctorarse en ciencias biológicas.
A sus 25 años iniciaba su aventura científica: participó en sus primeras expediciones oceanográficas. Sus primeros años no fueron fáciles, uno de sus jefes llegó a decirle que se había equivocado y que eso no era para mujeres. Desde 1960, trabajó en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo del que fue directora en 1994 y 1995.
A partir de 1984 participó en la organización de la investigación en la Antártida y colaboró en la instalación de la Base Antártica Española Juan Carlos I en la Isla Livingston, de la cual fue la cabeza del 1989 al 1997.
Josefina Castellví regresó a Barcelona para dirigir el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Durante toda su vida laboral, compaginó su labor investigadora con las conferencias para divulgarla y con la escritura de libros, entre los que destaca el que lleva por título «Yo he vivido en la Antártida», publicado en 1996. Fue galardonada con muchos premios entre otros la medalla de Agust Pi Sunyer, la medalla de oro de la ciudad de Barcelona (1994) y la cruz de San Jorge (2003).
Felisa Martín Bravo (San Sebastián, 11 de junio de 1898 — Madrid, 29 de octubre de 1979)
Fue la primera mujer en ingresar en el Cuerpo Superior de Meteorología y la primera doctora en Física en España. Se licenció en Ciencias Físicas, en 1922 en la UCM. Como única mujer del departamento, se sumó al equipo de investigación del físico aragonés Julio Palacios, en cuyo Laboratorio de Investigaciones Físicas de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) estableció la estructura cristalina de los óxidos de níquel y de cobalto y del sulfuro de plomo, mediante cristalografía de rayos X. Estas investigaciones se recogieron en 1926 en su tesis doctoral, titulada Determinación de la estructura cristalina del óxido de níquel, de cobalto y del sulfuro de plomo.
En 1926, viajó a Estados Unidos para seguir con su formación y luego comenzó a desempeñarse en el Servicio. Sin embargo, la creación en aquellas fechas del Instituto Nacional de Física y Química (INFQ) y su amistad con Julio Palacios le dieron oportunidad de continuar su trabajo en la determinación de estructuras cristalinas con rayos X. En la órbita de la Institución Libre de Enseñanza, viajó a la Universidad de Cambridge en 1932 gracias a una nueva beca de la JAE.
A su regreso de Cambridge, en 1933, se integró en el cuadro del Servicio Meteorológico Nacional en Madrid, donde fue la primera mujer admitida. Durante 1973 y 1974 fue presidenta de la Asociación Meteorológica Española, la primera y la única mujer que ha ocupado el cargo hasta abril de 2019.
Jimena Fernández de la Vega y Lombán (Vegadeo, 1896-Santiago de Compostela, 1984)
Fue, junto con su hermana gemela, Elisa, la primera licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago, licenciatura que obtuvieron con Premio Extraordinario en 1919.
En esos años iniciaron sus tareas de investigación en el laboratorio del catedrático de Patología Roberto Novoa Santos, a quien Jimena consideró su primer maestro, y publicaron un par de artículos sobre estudios fisiopatológicos del cerebelo en la revista Galicia Médica. En 1922 Jimena presentó su tesis doctoral sobre el estudio del sistema nervioso vegetativo infantil por medio del análisis hematológico, dirigida por el parasitólogo y hematólogo Gustavo Pittaluga.
Durante los años 1925 y 1926 estuvo pensionada por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) en Alemania y Austria. Durante seis meses aprendió Biometría en Berlín. Se trasladó luego a Hamburgo, por consejo de Edwin Baur, para estudiar Genética con el profesor Hermann Poll. Por último se trasladó a Viena, donde pasó otro medio año trabajando sobre problemas constitucionales con Julius Bauer.
A su vuelta a España en 1927 trabajó en el Laboratorio Central de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, donde inició sus trabajos sobre la herencia de los grupos sanguíneos y patologías hematológicas.
Jimena Fernández de la Vega no sólo fue pionera de la genética humana en España; recibió entre otros reconocimientos la Cruz de Alfonso XII otorgada en 1922 por sus méritos académicos, ganó la oposición a inspector de trabajo en 1932 y la de médico hidrólogo en 1945, materia sobre la que también realizó diversas publicaciones. Llevó a cabo otras iniciativas, como mujer emprendedora que fue; entre ellas la creación de un salto hidrológico que, todavía hoy, suministra energía eléctrica a un pequeño pueblo de la provincia de Ávila.
Blanca Catalán de Ocón y Gayolá (Calatayud, Zaragoza, 1860-Vitoria, 1904)
Fue una botánica española, considerada la primera mujer especialista en la materia en España. Nació en 1860 en Calatayud, pero desde pequeña residió con su familia en Monreal del Campo, Teruel. Su madre, Loreto de Gayolá, educada en Suiza, alentó a sus hijas a desarrollar sus intereses por la botánica y la entomología y les inculcó el amor por la naturaleza, que disfrutaron sobre todo en la casa de “La Campana” en Valdecabriel, en la sierra de Albarracín, donde pasaban largas temporadas.
Blanca realizó un herbario con plantas de la zona de Albarracín, algunas de las cuales eran especies desconocidas. El canónigo y botánico de Albarracín, Bernardo Zapater, la puso en contacto con el botánico alemán Heinrich Moritz Willkomm, que preparaba su gran Prodromus Florae Hispanicae. Willkomm inscribió el nombre de Blanca junto a los principales recolectores de plantas en su obra sobre la flora española, y representa en una lámina la Saxifraga blanca.
Fue reconocida también por el botánico aragonés, Francisco Loscos Bernal, lo que la convirtió en la primera botánica española que inscribió su nombre en la nomenclatura científica universal. Loscos Bernal también se haría eco esos mismos años de los trabajos de la naturalista en su Tratado de plantas de Aragón.
En 1888, Blanca se casó con el juez de Cartagena Enrique Ruiz del Castillo, destinado al juzgado de Vitoria, y tuvo dos hijos. El 17 de marzo de 1904 falleció de una enfermedad pulmonar.
En 2019, la escritora Claudia Casanova publicó la novela «Historia de una flor», basada en la vida de Blanca Catalán de Ocón. En 2022 el Ayuntamiento de Madrid puso su nombre a una zona verde en el Distrito Municipal de Retiro, Jardín Blanca Catalán de Ocón.
En 2024, Elisa Garrido Moreno, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado la biografía «Blanca Catalán de Ocón. La primera botánica española» (Ed. Sicomoro), donde se hace un análisis de los principales logros científicos de la botánica, analizando sus aportaciones en el contexto de la ciencia española del siglo XIX.
María de los Ángeles Alvariño González, (Serantes, 3 de octubre de 1916 – La Jolla, 29 de mayo de 2005)
Nació en Serantes (Ferrol) el 3 de octubre de 1916. Fue una niña inteligente y curiosa que a los tres años ya leía y aprendía solfeo y piano. Su gusto por la lectura le llevaba a explorar con asiduidad la biblioteca de su padre, el doctor Antonio Alvariño Grimaldos, donde disfrutaba especialmente de sus libros de historia natural. En 1933 terminó el Bachillerato Universitario en Ciencias y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela.
Se licenció en Ciencias Naturales en 1941. Durante los siete años siguientes impartió clases hasta que, en 1948, su marido fue destinado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Madrid y Ángeles se incorporó como becaria. El IEO, oficialmente, no admitía mujeres, pero la calidad de la labor investigadora de Ángeles fue tal que decidieron admitirla en 1950. Dos años más tarde consiguió, por oposición, una plaza de bióloga oceanógrafa en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo.
En 1953, se le concedió una beca del British Council para realizar investigaciones sobre zooplancton en el Laboratorio de Plymouth, bajo la dirección de Frederick S Russell y Peter. C. Corbim. Ángeles se convirtió en la primera mujer a bordo de un barco británico de investigación en calidad de científica.
Tres años más tarde recibió una subvención de la Comisión Fulbright para continuar sus investigaciones sobre zooplancton en el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts bajo la tutela de Mary Sears, quien la recomendó para ocupar un puesto en el Instituto Scripps de Oceanografía, en La Jolla (California), donde permaneció hasta 1970 analizando miles de muestras de plancton obtenidas en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. En enero de 1970 obtuvo el cargo de Bióloga Investigadora en el reconocido Southwest Fisheries Science Center (NOAA).
Gracias a su meticuloso análisis al microscópico de muestras biológicas, describió 22 nuevas especies planctónicas, dos de las cuales llevan su apellido: el quetognato Aidanosagitta alvarinoae y la hidromedusa Lizzia alvarinoae.
El 24 de febrero de 2012, en el Astillero de Armon Vigo, fue botado el buque oceanográfico Ángeles Alvariño amadrinado por Ángeles Leira Alvariño, hija de la científica. El buque entró en servicio en julio del mismo año y pertenece al Instituto Español de Oceanografía.
Fuentes: Wikipedia, el Mundo, Sociedad Geográfica Española, Mujeres con Ciencia, Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas, Universidad Complutense de Madrid, Instituto Cervantes.